 Enlazando de alguna forma con las entradas relativas a los príncipes españoles que no fueron sucesores de rey, ni consortes de reina, hoy se expone algún dato sobre la figura de un infante que a punto estuvo de ser rey, aunque no de España, y que fue, sin embargo, padre de rey de España.
Enlazando de alguna forma con las entradas relativas a los príncipes españoles que no fueron sucesores de rey, ni consortes de reina, hoy se expone algún dato sobre la figura de un infante que a punto estuvo de ser rey, aunque no de España, y que fue, sin embargo, padre de rey de España.Se trata de don Francisco de Paula de Borbón y Borbón-Parma. Nacido en Madrid en 1794, falleció en la misma ciudad en 1865, con setenta y un años. Las malas lenguas de la corte atribuyeron la paternidad del infante al general Manuel Godoy, príncipe de la Paz, basándose en el, al parecer, bochornoso parecido entre ambos.
 Fue el décimo cuarto y último hijo de la reina María Luisa de Parma y del rey don Carlos IV. La diferencia de edad con su hermano mayor, el que sería Fernando VII, fue de veintitrés años, lo que arroja un periodo de maternidad objetiva de la reina muy superior al habitual.
Fue el décimo cuarto y último hijo de la reina María Luisa de Parma y del rey don Carlos IV. La diferencia de edad con su hermano mayor, el que sería Fernando VII, fue de veintitrés años, lo que arroja un periodo de maternidad objetiva de la reina muy superior al habitual. El infante don Francisco de Paula resultó ser el involuntario inductor del levantamiento de Madrid, tal día como hoy, dos de mayo, de 1808. Fue la entrada de este infante, niño aun, en la carroza situada a las puertas del palacio real para trasladarlo a Bayona, el que hizo gritar a una mujer castiza el famoso ¡que se los llevan!, chispa de la explosión popular contra el ejército francés.
El infante don Francisco de Paula resultó ser el involuntario inductor del levantamiento de Madrid, tal día como hoy, dos de mayo, de 1808. Fue la entrada de este infante, niño aun, en la carroza situada a las puertas del palacio real para trasladarlo a Bayona, el que hizo gritar a una mujer castiza el famoso ¡que se los llevan!, chispa de la explosión popular contra el ejército francés. No sirvieron en cualquier caso las muertes de los sublevados para evitar el traslado del infante a la Bayona francesa.
No sirvieron en cualquier caso las muertes de los sublevados para evitar el traslado del infante a la Bayona francesa.Regresó el infante don Francisco de Paula a España en 1814, junto con su hermano el rey Fernando VII. Desde Bayona, sus padres los reyes don Carlos IV y María Luisa de Parma, se exiliaron a la nación llamada Estados Pontificios recibiendo del erario público español la nada despreciable suma de ocho mil ducados anuales hasta la muerte de ambos en 1819.
 Hay quien ha sugerido que las prematuras muertes de ambos reales cónyuges, con tan solo dieciocho días de diferencia, pudieron deberse a envenenamiento promovido por el rey Fernando VII, monarca que constantemente creyó ver amenazado su trono.
Hay quien ha sugerido que las prematuras muertes de ambos reales cónyuges, con tan solo dieciocho días de diferencia, pudieron deberse a envenenamiento promovido por el rey Fernando VII, monarca que constantemente creyó ver amenazado su trono. En la corte de Madrid el infante don Francisco de Paula se dedicó a cultivar las artes. Se conservan varios cuadros de su autoría de regular factura, llegando a ser académico de la real de las bellas artes de san Fernando.
En la corte de Madrid el infante don Francisco de Paula se dedicó a cultivar las artes. Se conservan varios cuadros de su autoría de regular factura, llegando a ser académico de la real de las bellas artes de san Fernando.Hermano mayor de la real maestranza de caballería de Zaragoza, fue distinguido con la orden del toisón desde su nacimiento.
 Casó en dos ocasiones. La primera de ellas con la hija de su hermana María Isabel, consorte del rey don Francisco I de Dos Sicilias, llamada Luisa Carlota de Borbón-Dos Sicilias. De este matrimonio nacieron once hijos. El tercero de ellos, don Francisco de Asís de Borbón, de quien ya se habló en este blog, fue rey de España como consorte de la reina Isabel II.
Casó en dos ocasiones. La primera de ellas con la hija de su hermana María Isabel, consorte del rey don Francisco I de Dos Sicilias, llamada Luisa Carlota de Borbón-Dos Sicilias. De este matrimonio nacieron once hijos. El tercero de ellos, don Francisco de Asís de Borbón, de quien ya se habló en este blog, fue rey de España como consorte de la reina Isabel II. En 1851, ya viudo, el infante don Francisco de Paula casó con doña Teresa Arredondo en quien tuvo un solo hijo. Hijo que no se consideró parte de la real familia y en consecuencia fue privado de su apellido Borbón al declararse morganático el matrimonio, quedando el hijo registrado como don Ricardo Arredondo, creado I duque de San Ricardo.
En 1851, ya viudo, el infante don Francisco de Paula casó con doña Teresa Arredondo en quien tuvo un solo hijo. Hijo que no se consideró parte de la real familia y en consecuencia fue privado de su apellido Borbón al declararse morganático el matrimonio, quedando el hijo registrado como don Ricardo Arredondo, creado I duque de San Ricardo.Es digna de reseñarse la curiosa anécdota que sigue: El infante don Francisco de Paula, cuya vida se ha expuesto hasta aquí, fue propuesto como rey del estado denominado Reino Unido del Río de la Plata, Perú y Chile.
 Y es que fue al rey don Carlos IV, exiliado entonces en Estados Pontificios, padre del infante, a quien se propuso, nada menos que por figuras tan señeras como el general Belgrano y el doctor Rivadavia, la autorización para proclamar rey al infante don Francisco de Paula. No obstante lo avanzado de las negociaciones el proyecto de creación de aquel reino nunca se llevó a cabo. ¿Cómo hubiera resultado la historia de haberse alcanzado tan razonable proyecto?
Y es que fue al rey don Carlos IV, exiliado entonces en Estados Pontificios, padre del infante, a quien se propuso, nada menos que por figuras tan señeras como el general Belgrano y el doctor Rivadavia, la autorización para proclamar rey al infante don Francisco de Paula. No obstante lo avanzado de las negociaciones el proyecto de creación de aquel reino nunca se llevó a cabo. ¿Cómo hubiera resultado la historia de haberse alcanzado tan razonable proyecto?Se concluye con un enlace que recoge el gran proyecto de creación de aquel reino del Río de la Plata. Es éste.
 el tradicional, y otro en Tarragona.
el tradicional, y otro en Tarragona. Caso único, que sepamos, en toda la cristiandad.
Caso único, que sepamos, en toda la cristiandad. Además se explicó el ingenioso sistema eclesiástico para determinar la categoría a través de borlas y colores que cuelgan de los capelos y se expuso que las excepciones son habituales y hacen que ese sistema resulte muy interesante para el estudio heráldico.
Además se explicó el ingenioso sistema eclesiástico para determinar la categoría a través de borlas y colores que cuelgan de los capelos y se expuso que las excepciones son habituales y hacen que ese sistema resulte muy interesante para el estudio heráldico. Con el ánimo de corregir un aspecto de lo expuesto en aquella entrada y para poner de manifiesto una de las excepciones habituales en el sistema eclesiástico general envía un atento mensaje don Gregor Kollmorgen.
Con el ánimo de corregir un aspecto de lo expuesto en aquella entrada y para poner de manifiesto una de las excepciones habituales en el sistema eclesiástico general envía un atento mensaje don Gregor Kollmorgen. Éstas son sus cordiales palabras:
Éstas son sus cordiales palabras: Ése también es el esmalte del capelo de sus armas, véase
Ése también es el esmalte del capelo de sus armas, véase 
 La imagen que adorna esta entrada, como muchas otras que se han ido proponiendo en este blog, provienen de un fenomenal proyecto de creación de escudos existente en la red.
La imagen que adorna esta entrada, como muchas otras que se han ido proponiendo en este blog, provienen de un fenomenal proyecto de creación de escudos existente en la red. En ella una serie de voluntarios vienen realizando, desde hace años, una fenomenal tarea de rediseño y mejora de los escudos municipales, provinciales y regionales de toda España, con tan extraordinarios resultados como los que se exponen prácticamente a diario en este blog. La visita al
En ella una serie de voluntarios vienen realizando, desde hace años, una fenomenal tarea de rediseño y mejora de los escudos municipales, provinciales y regionales de toda España, con tan extraordinarios resultados como los que se exponen prácticamente a diario en este blog. La visita al  Las armas que se exponen, extraídas de wikipedia, son las del municipio barcelonés de Sabadell. Se trata de un cortado que dispone en el primer cuartel, de plata, una cebolla de sinople, parlante de la etimología del lugar toda vez que ceba en catalán significa cebolla en castellano, según nos aclaraba doña Meritxell Moreno Gracia, amiga y compañera del curso sobre ciencias heroicas que venimos realizando.
Las armas que se exponen, extraídas de wikipedia, son las del municipio barcelonés de Sabadell. Se trata de un cortado que dispone en el primer cuartel, de plata, una cebolla de sinople, parlante de la etimología del lugar toda vez que ceba en catalán significa cebolla en castellano, según nos aclaraba doña Meritxell Moreno Gracia, amiga y compañera del curso sobre ciencias heroicas que venimos realizando.
 No se habla en este blog de vexilología, la ciencia de las banderas, porque el tema, a pesar de haber superado el curso correspondiente en el Instituto de historia y cultura militar, nos resulta terra incognita.
No se habla en este blog de vexilología, la ciencia de las banderas, porque el tema, a pesar de haber superado el curso correspondiente en el Instituto de historia y cultura militar, nos resulta terra incognita. En la foto campea la bandera sobre el tejado de uno de los edificios de la orden en la ciudad eterna.
En la foto campea la bandera sobre el tejado de uno de los edificios de la orden en la ciudad eterna.  Procede este diseño vexilológico de una adaptación de las armas del cruzado Godofredo de Bouillón, duque de Lorena. Armas que adoptara al ser elegido rey de Jerusalén.
Procede este diseño vexilológico de una adaptación de las armas del cruzado Godofredo de Bouillón, duque de Lorena. Armas que adoptara al ser elegido rey de Jerusalén.  Dignidad ésta de rey que rechazó, a pesar de la elección, alegando que no llevaría una corona de oro donde su Maestro la había llevado de espinas; tomando el título de Protector del santo sepulcro. Como sabe, improbable lector, sus inmediatos sucesores no tuvieron reparo en titularse como reyes de Jerusalén.
Dignidad ésta de rey que rechazó, a pesar de la elección, alegando que no llevaría una corona de oro donde su Maestro la había llevado de espinas; tomando el título de Protector del santo sepulcro. Como sabe, improbable lector, sus inmediatos sucesores no tuvieron reparo en titularse como reyes de Jerusalén. Godofredo tomó por armas, cuentan los que de estos asuntos saben, en campo de plata, un sembrado de crucetas de oro y brochante una cruz potenzada de lo mismo, en contra de la ley heráldica que impide disponer metal sobre metal. Algo similar a esto:
Godofredo tomó por armas, cuentan los que de estos asuntos saben, en campo de plata, un sembrado de crucetas de oro y brochante una cruz potenzada de lo mismo, en contra de la ley heráldica que impide disponer metal sobre metal. Algo similar a esto: La orden del santo sepulcro, nacida en aquel lejano reino y por aquellos mismos años, asumió las armas del reino, si bien años después, al contravenir tan evidentemente la norma de no disponer metal sobre metal, se alteraron los esmaltes de los muebles estableciendo las crucetas y la potenzada de gules. Quedando además el sembrado, que aunque elegante es siempre difícil de representar, reducido a cuatro crucetas.
La orden del santo sepulcro, nacida en aquel lejano reino y por aquellos mismos años, asumió las armas del reino, si bien años después, al contravenir tan evidentemente la norma de no disponer metal sobre metal, se alteraron los esmaltes de los muebles estableciendo las crucetas y la potenzada de gules. Quedando además el sembrado, que aunque elegante es siempre difícil de representar, reducido a cuatro crucetas. La orden del santo sepulcro de Jerusalén es una de las dos, junto con Malta, que el estado denominado Ciudad del Vaticano reconoce como órdenes de caballería derivadas de su fons honorum.
La orden del santo sepulcro de Jerusalén es una de las dos, junto con Malta, que el estado denominado Ciudad del Vaticano reconoce como órdenes de caballería derivadas de su fons honorum. La orden del Santo sepulcro exige para su ingreso demostrar nobleza en el primer apellido del pretendiente y en al menos uno de los otros tres siguientes. Es decir, se exige que por línea del abuelo paterno y al menos por otro de los restantes abuelos, se posea nobleza de sangre, no personal.
La orden del Santo sepulcro exige para su ingreso demostrar nobleza en el primer apellido del pretendiente y en al menos uno de los otros tres siguientes. Es decir, se exige que por línea del abuelo paterno y al menos por otro de los restantes abuelos, se posea nobleza de sangre, no personal. Es nobleza personal la habida por diferentes circunstancias no relacionadas con la herencia por linaje, como por ejemplo: El alcanzar determinados puestos en la administración, acceder al cargo de subdirector general o superior; recibir determinados honores o distinciones por méritos adquiridos, alcanzar a ser miembro de la orden militar de san Hermenegildo; u otros que, a juicio de las juntas de probanza, determinen la nobleza personal del individuo.
Es nobleza personal la habida por diferentes circunstancias no relacionadas con la herencia por linaje, como por ejemplo: El alcanzar determinados puestos en la administración, acceder al cargo de subdirector general o superior; recibir determinados honores o distinciones por méritos adquiridos, alcanzar a ser miembro de la orden militar de san Hermenegildo; u otros que, a juicio de las juntas de probanza, determinen la nobleza personal del individuo. La exigencia relativa a las tres generaciones viene determinada por considerarse que se trata de una nobleza personal probada consecutivamente en la misma familia durante cien años.
La exigencia relativa a las tres generaciones viene determinada por considerarse que se trata de una nobleza personal probada consecutivamente en la misma familia durante cien años. Se exponía recientemente que la monarquía española y el resto de títulos habían discurrido siempre por cauces paralelos en materia de sucesión. Siendo el habitual sistema sucesorio de la nobleza titulada la regular sucesión de la corona.
Se exponía recientemente que la monarquía española y el resto de títulos habían discurrido siempre por cauces paralelos en materia de sucesión. Siendo el habitual sistema sucesorio de la nobleza titulada la regular sucesión de la corona. Ahora bien, desde la promulgación de la ley 33/2006, que establece una extraña aplicación del principio de igualdad ante la ley, el paralelismo en materia sucesoria se ha roto, siendo ahora, solo en la sucesión al título de rey, preferido entre hermanos, el varón a la mujer.
Ahora bien, desde la promulgación de la ley 33/2006, que establece una extraña aplicación del principio de igualdad ante la ley, el paralelismo en materia sucesoria se ha roto, siendo ahora, solo en la sucesión al título de rey, preferido entre hermanos, el varón a la mujer. Sin embargo, ese tradicional paralelismo jurídico en materia de sucesión contaba con excepciones. Existían, hasta la promulgación de la ley 33/2006, títulos que se regían por cláusulas sucesorias particulares. Es el caso, recordamos, del título de marqués de Bradomín,
Sin embargo, ese tradicional paralelismo jurídico en materia de sucesión contaba con excepciones. Existían, hasta la promulgación de la ley 33/2006, títulos que se regían por cláusulas sucesorias particulares. Es el caso, recordamos, del título de marqués de Bradomín,  No hay que buscar oscuros motivos sexistas en esta especial concesión sucesoria. El título de marqués de Bradomín se creó en la imaginación de don Luis María del Valle-Inclán, pseudónimo de don Ramón del Valle y de la Peña, Bermúdez y Montenegro, prolífico y consagrado escritor que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX.
No hay que buscar oscuros motivos sexistas en esta especial concesión sucesoria. El título de marqués de Bradomín se creó en la imaginación de don Luis María del Valle-Inclán, pseudónimo de don Ramón del Valle y de la Peña, Bermúdez y Montenegro, prolífico y consagrado escritor que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX. Y es que el personaje llamado marqués de Bradomín fue el protagonista de algunos de los mejores relatos de Valle-Inclán. Hay quien ha querido ver en el personaje de Bradomín, un alter ego, un retazo autobiográfico del autor, a pesar de lo poco edificante de las aventuras del marqués. El personaje del marqués era, como en algún momento su creador, Valle-Inclán, carlista irredento.
Y es que el personaje llamado marqués de Bradomín fue el protagonista de algunos de los mejores relatos de Valle-Inclán. Hay quien ha querido ver en el personaje de Bradomín, un alter ego, un retazo autobiográfico del autor, a pesar de lo poco edificante de las aventuras del marqués. El personaje del marqués era, como en algún momento su creador, Valle-Inclán, carlista irredento. Algunos títulos más no se regían por el orden regular de sucesión de la corona. Pero eran escasos y dignos de estudios particulares por su rareza. El común de los títulos se sucedía según ese orden sucesorio de la monarquía española, fuente en cualquier caso de aquellos honores.
Algunos títulos más no se regían por el orden regular de sucesión de la corona. Pero eran escasos y dignos de estudios particulares por su rareza. El común de los títulos se sucedía según ese orden sucesorio de la monarquía española, fuente en cualquier caso de aquellos honores. Las salvedades a esta norma general se debían a dos motivos: Bien a la voluntad del monarca otorgante, como el caso expuesto, o bien a la petición realizada, siempre y solo, por el primer poseedor de la merced nobiliaria, para alterar el orden sucesorio regular. En una entrada que seguirá se expondrán algunos de éstos títulos creados con condición expresa de no ser regulares en materia de sucesión.
Las salvedades a esta norma general se debían a dos motivos: Bien a la voluntad del monarca otorgante, como el caso expuesto, o bien a la petición realizada, siempre y solo, por el primer poseedor de la merced nobiliaria, para alterar el orden sucesorio regular. En una entrada que seguirá se expondrán algunos de éstos títulos creados con condición expresa de no ser regulares en materia de sucesión.
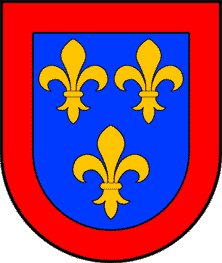 Hasta la promulgación de la ley 33 de 2006, de 30 de octubre, los títulos nobiliarios españoles se sucedían, (porque los títulos nobiliarios se suceden, no se heredan) siguiendo el orden regular de la corona española. Es decir, la normativa propia de la sucesión en la jefatura del Estado, con el título de rey de España, servía como modelo jurídico para la sucesión en el resto de títulos.
Hasta la promulgación de la ley 33 de 2006, de 30 de octubre, los títulos nobiliarios españoles se sucedían, (porque los títulos nobiliarios se suceden, no se heredan) siguiendo el orden regular de la corona española. Es decir, la normativa propia de la sucesión en la jefatura del Estado, con el título de rey de España, servía como modelo jurídico para la sucesión en el resto de títulos.  Ahora bien, desde la entrada en vigor de aquella ley, los títulos nobiliarios españoles no se suceden como la corona de España.
Ahora bien, desde la entrada en vigor de aquella ley, los títulos nobiliarios españoles no se suceden como la corona de España. Por el contrario la ley 33/2006 ha establecido un extraño principio de igualdad. El principio de igualdad define que todos somos iguales ante la ley. Solo ante la ley. Exactamente ante la aplicación de la ley.
Por el contrario la ley 33/2006 ha establecido un extraño principio de igualdad. El principio de igualdad define que todos somos iguales ante la ley. Solo ante la ley. Exactamente ante la aplicación de la ley. A partir de esta ley, en consecuencia, la corona se regirá por un sistema sucesorio diferente al del resto de títulos.
A partir de esta ley, en consecuencia, la corona se regirá por un sistema sucesorio diferente al del resto de títulos.  Evidentemente, este principio jurídico de reconocimiento a la capacidad de las damas nos parece del todo saludable teniendo en cuenta el tradicional sometimiento y menosprecio a la figura de la mujer en nuestra sociedad. No obstante, consideramos que la aplicación del principio jurídico no es la correcta.
Evidentemente, este principio jurídico de reconocimiento a la capacidad de las damas nos parece del todo saludable teniendo en cuenta el tradicional sometimiento y menosprecio a la figura de la mujer en nuestra sociedad. No obstante, consideramos que la aplicación del principio jurídico no es la correcta. Así, puesto que los títulos son residuos de un pasado glorioso, solo remanencias históricas sin privilegios asociados de tipo alguno, se debería respetar el deseo histórico de los monarcas que los concedieron y de las sociedades que los acogieron. Es decir, entendemos que los títulos creados con anterioridad a la ley 33/2006 deberían mantener el orden sucesorio por el que se rigieron desde el momento de su concesión, sin alteraciones propias de modas pasajeras.
Así, puesto que los títulos son residuos de un pasado glorioso, solo remanencias históricas sin privilegios asociados de tipo alguno, se debería respetar el deseo histórico de los monarcas que los concedieron y de las sociedades que los acogieron. Es decir, entendemos que los títulos creados con anterioridad a la ley 33/2006 deberían mantener el orden sucesorio por el que se rigieron desde el momento de su concesión, sin alteraciones propias de modas pasajeras. Puesto que nuestro rey ennoblece en la actualidad a quienes se hacen acreedores a ello por sus méritos concediendo nuevos títulos, son estos títulos posteriores a la promulgación de la ley 33/2006 los que sí deberían regirse por la nueva norma jurídica de igualdad entre sexos en la sucesión nobiliaria. No aplicando esta novedad a los creados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.
Puesto que nuestro rey ennoblece en la actualidad a quienes se hacen acreedores a ello por sus méritos concediendo nuevos títulos, son estos títulos posteriores a la promulgación de la ley 33/2006 los que sí deberían regirse por la nueva norma jurídica de igualdad entre sexos en la sucesión nobiliaria. No aplicando esta novedad a los creados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.  Se ha recibido recientemente un atento mensaje de un afamado heraldista. En su escrito exponía una duda. Se trascribe literal de su mensaje:
Se ha recibido recientemente un atento mensaje de un afamado heraldista. En su escrito exponía una duda. Se trascribe literal de su mensaje: Esperando no molestarle, y agradeciéndole de antemano su ayuda o disculpándole si no puede hacerse cargo de esta cuestión; me despido de usted, siempre animándole a seguir con su interesante trabajo.
Esperando no molestarle, y agradeciéndole de antemano su ayuda o disculpándole si no puede hacerse cargo de esta cuestión; me despido de usted, siempre animándole a seguir con su interesante trabajo.
 Esta pieza heráldica sin duda toma su nombre de una pieza de la armadura, existiendo esta palabra al menos en inglés (
Esta pieza heráldica sin duda toma su nombre de una pieza de la armadura, existiendo esta palabra al menos en inglés ( Para ahondar en la idea de don José Antonio Vivar se propone esta traducción de la página de wikipedia, relativa al gousset o gusete en castellano:
Para ahondar en la idea de don José Antonio Vivar se propone esta traducción de la página de wikipedia, relativa al gousset o gusete en castellano: El gusete es parte de la armadura del caballero. Durante la transición desde la cota de malla a la armadura de placas, secciones de cota de mallas cubrían las partes del cuerpo que no estaban protegidas por la placa de acero de la armadura. Estas secciones de cota de mallas eran conocidas como gusetes.
El gusete es parte de la armadura del caballero. Durante la transición desde la cota de malla a la armadura de placas, secciones de cota de mallas cubrían las partes del cuerpo que no estaban protegidas por la placa de acero de la armadura. Estas secciones de cota de mallas eran conocidas como gusetes. A lo largo del siglo XIV el gusete se convirtió en una parte más de la armadura del caballero. Ya no como un añadido a la estructura sino como parte de ella, una pieza más de la armadura.
A lo largo del siglo XIV el gusete se convirtió en una parte más de la armadura del caballero. Ya no como un añadido a la estructura sino como parte de ella, una pieza más de la armadura.